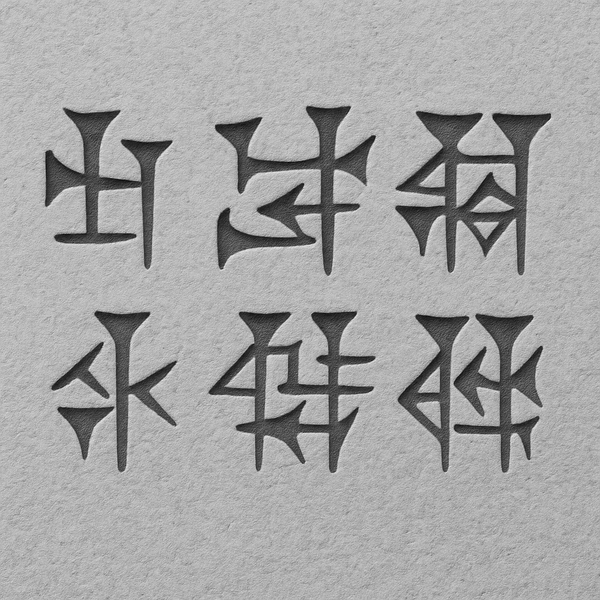Hagamos inventario de los días
en que tras los cristales recalamos,
después de mil periplos:
con las velas rasgadas por la duda,
y el timón cediendo al peso de los himnos.
Hubo también naufragios e islas solitarias
en nortes desolados y finitos.
Hubo también metáforas prestadas
e incendios imparables.
Hubo también, y siempre habrá,
helénicos triunfos y abandonos cautivos.
Mapas sin trazar en la penumbra
y cántaros vacíos junto al rito.
Promesas en lenguas que olvidamos,
y voces que dolieron como gritos.
Vivimos de intuir la madrugada
como quien carga el alba en los bolsillos,
sin pactos ni señales,
sin más ancla que el pulso compartido.
Hagamos inventario de los días
en que tras los cristales recalamos,
con las sienes mojadas de domingo,
después de mil periplos —¡ay!— sin brújula,
sin madre, sin voz y sin pañuelo.
Hubo también naufragios,
sí,
y un pan mojado en lágrimas solitarias,
y una isla —la del hombre—
que nos miró sin rostro desde el frío.
Hubo también metáforas,
las prestadas,
las que dolían de tan bellas,
las que caían como clavos de oro
en el costado oscuro del poema.
Hubo incendios imparables,
y un niño que lloraba bajo el fuego,
y un dios que no llegaba,
y la palabra "siempre",
oxidada en los huesos.
Hubo también, y habrá,
helénicos triunfos sin corona,
y unos abandonos tan cautivos
que se amaban de tan rotos.
Y hubo este inventario:
las uñas rotas del alma,
el bostezo del hombre cuando calla,
el reloj que se desangra en el estante,
y el cristal,
el mismo,
esperando que volvamos
sin saber ya quién fuimos.