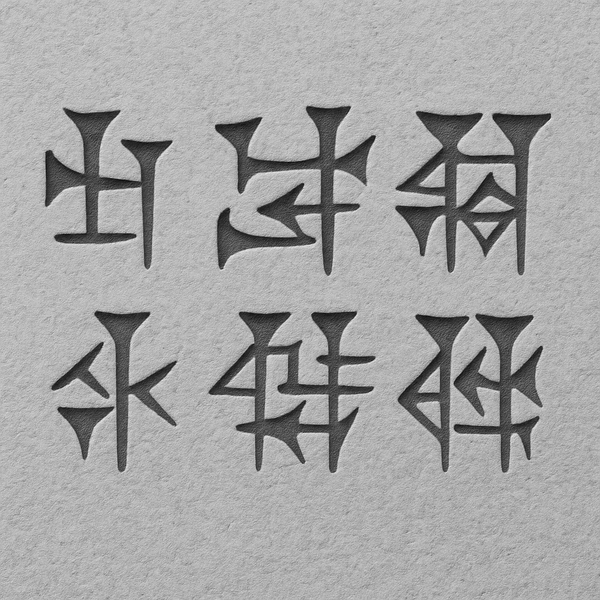Llanuras del tiempo inmemorial,
entre el siglo que se levantó
y el otoño figurado,
agriaba el aburrimiento
como un manto oscuro
que cubría el pueblo.
Las esperanzas,
calcinadas por el sol inclemente,
apenas mantenían la sombra
de un paraíso olvidado.
Los viejos profesores,
como religiosos de un credo desvanecido,
prestaban su voz razonable
para abordar los misterios del universo,
pero sus palabras caían
en arenas movedizas
de vana ignorancia.
En este rato de desesperación,
se despiertan los sueños
de quienes aún mantienen la fe
en un destino más noble.
Entre las últimas brasas
de un fuego que parecía extinguirse,
florece la voluntad de aquellos
que se niegan a ser salvados
por el conformismo.
Y así, con fuerza renovada,
enfrentan el abismo del arrepentimiento
y el peso de sus propias decisiones.
El pueblo, como un cuyos
mantenido en jaula de expectativas,
exige más que simples migajas de alimento.
Anhelan el festín de la libertad,
donde cada uno pueda pasearse
por las sendas de su propia niñez,
sin la opresión del deber
o la mirada juzgadora
de un esposo moral.
Entre artesonados de sueños rotos
y divinas ofrendas de lágrimas,
se alza la voz de aquellos
que se niegan a ser simples espectadores
de su propio destino.
Y así, entre susurros de esperanza
y suspiros de desdén,
se teje el tapiz de un mañana incierto,
donde cada alma decide su propio camino,
bajo el peso de la luz.